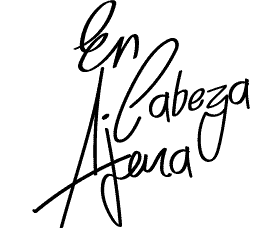LA ACERA DE LOS NÚMEROS PARES / Carlos Vásconez
La acera de los números pares
Por: Carlos Vásconez
1
Fue el peor día de su vida. Aunque a pesar de todo lo que se diga, no fue todo el día, fue un momento en específico el que cambió a todo el día. Siempre es un momento exacto el que nos obliga a encerrar en un círculo imaginario esa fecha en los calendarios futuros, porque nunca enmarcamos con crayón o estilógrafo algo molesto o incómodo, y menos si es terrible o fatal; lo que encasillamos o coloreamos son las fechas festivas, las que queremos recordar, las que dejan en nuestros rostros un indicio de sonrisa o mera conformidad. Los otros son instantes, a veces imperceptibles, como un mal paso o un mal olor, una enfermedad pasajera o una cara indeseable de alguien con quien nos hemos cruzado por los ángulos de la vida y que sienten fastidio por nuestra presencia; a veces considerables, como un intercambio de insultos con el primer idiota que quiso corregirnos o una riña intrafamiliar que ya resultó inevitable. Pero eso sí, son momentos que nos obligan a sentenciar ante la menor pregunta al respecto: “Malísimo, un día para el olvido”. Es decir, los días malos germinan de pronto, como las malas yerbas, en los lugares donde más ponemos nuestra confianza y esmero. Días que queremos contar, a manera de catarsis; son días y ya. Ése era un día más, y Enio Isla Sarmiento volvía a casa, con un pequeño bolso de papel lleno de dulces en una mano, con la esperanza diaria de ser feliz de nuevo por lo menos un minuto.
Ya al doblar la esquina se había percatado de que no todo estaba bien. El murmullo le llegó conducido por el viento de la calle, como la fiebre. Caminó como despreocupado y sin prestarle atención a lo que ocurría en la casa del frente, donde vivía Renata Carolina Viteri, giró la llave y entró a su casa, como cada día, pero esta vez aguantando el aliento y con un leve ataque al miocardio que no logró percibir.
Su domicilio era el número dieciséis de la Calle del Rollo. Besó la mejilla de su madre y subió a toda prisa a su dormitorio. Corrió la tela blanca pero sucia y medio fantasmal que cubría a su telescopio infantiloide y sin dudarlo miró lo que ocurría en la acera del frente, en la casa número diecinueve.
Si hubiese podido describir la cantidad de imágenes e ideas que le pasaban por la mente, habría compuesto una interminable novela de fatalidades. Se había reunido un gentío apenado que entraba y salía de la casa Viteri. Vio llorar a María Azucena, la aburguesada madre de Renata y de inmediato quitó el ojo del telescopio y buscó con ansiedad a la hija, la niña de los ojos. Creyó verla un par de veces bien en el perfil de su prima Estefanía, ahogada en llanto, o en los rizos dorados del benjamín de la familia, su otro primo, Arístides, quien como él no sabía con certeza qué es lo que ocurría. Luego, mientras más lo invadía la desesperación, la vio en todos lados. Pero todo no era más que un espejismo generado por su fructífera imaginación y por la necesidad intestinal de ubicarla y cambiar el destino.
Bajó a toda prisa las escaleras y, en medio de ellas, emanando esa característica tan suya, su madre, cual espectro de ella misma, lo detuvo de pronto y le destrozó el corazón.
–¡La pobre chica! Algún día les ocurre eso a las de su clase. Ya lo sabía yo.
No necesitó más explicaciones. En lugar de caer rendido, se irguió, sosteniéndose a puro dientes y uñas de la costumbre y adoptando una posición contraria a todas las emociones que lo embargaban, ayudó a su madre –como lo hacía a menudo– a que acabara de subir las escaleras, llevándola del brazo hasta su habitación y acto seguido fue a la suya, donde lloró desconsolado y con una minuciosidad extraña, como si lo hubiera practicado previamente, durante toda la noche.
En el duermevela, se juró que aquella historia no se acabaría con la desaparición de Renata. Tanto esfuerzo de su parte no podía pasar desapercibido. A final de cuentas, él también sabía que ella estaba marcada con el signo de la fatalidad. “Algún día les ocurre eso a las de su clase”, se repitió, ya medio dormido.
2
Fue el 12 de febrero de 1984 cuando Enio supo de la existencia de Renata Viteri. Ella habitaba una de las casas de la acera del frente. La acera del frente no era cualquier cosa, y eso lo sabían los habitantes y propietarios o arrendatarios de ambas aceras. Desde la colonia, la Calle del Rollo se caracterizó por ser una arteria trascendente en la estructura propia de la ciudad. Cuando los visitantes extranjeros la conocen, en estos tiempos de turismo exacerbado y a veces colonialista, salen de ella seguros de que allí se han marcado de manera indeleble las huellas del tiempo, o sea sus arrugas, y opinan comúnmente que es una maravilla que en la misma calle vivan personas de tan variadas costumbres, de tan diferentes clases sociales, sin el menor problema. Se oían por igual los traqueteantes autobuses al pasar por ella y el destartalar de los motores de los automóviles de los habitantes de la acera par, como los rugidos tigrescos y caníbales de los carros de última generación de las cocheras de las casas número impar.
La Calle del Rollo es especial por mil y una razones. No se ama igual en cada acera. En la de los números impares, hay un silencio orgásmico; al frente, se grita, se maúlla, se aruña. Hasta los perros deciden dormir en el vano de las puertas pares, pero pendientes de lo que se arroja por las puertas impares, que es siempre gustoso. Los cables de los postes eléctricos están sembrados en la acera impar, y de ellos se ramifican, con evidente sentido de caridad, unos alambres que desembocan en la acera que cruza la calle. Una especie de petirrojos duerme de pie, con un ojo abierto, como si esperara un desastre.
Los Viteri eran, entre los “acaudalados impares” –como gustaban llamarlos los que vivían en la acera del otro lado–, los que tenían más dinero y poder, o por lo menos de eso alardeaban. Como toda clase social de tan elevada reputación, los distinguía su enorme tacañería. Esto provocaba envidias y también paz, porque el hecho de que quienes más podían derrochar no lo hicieran, infundía un respeto, lleno de austeridad, por parte de los vecinos que también podían y sí querían, pero que no se atrevían porque podían ver los Viteri de mala manera que estropearan sus momentos de solaz, interrumpidos únicamente por la intrepidez de Renata Carolina, su primera hija, quien les alborotaba, intencionalmente, las noches de sueño con donjuanes de paso que ella misma se agenciaba, aunque nunca pretendió hacerlo por atentar contra ellos. No obstante, la envidia era mayor al cruzar la calle. No es que ahí se murieran de hambre. La misma cercanía con la gente pudiente les facilitaba el acceso a trabajos medianamente pagados, pero estables. El mismo Enio, envidioso número uno, pero también fanático del tipo de vida de los Viteri, trabajaba para la hilandería de su propiedad y cuya herencia y manejo estaban predeterminados a Renata.
También se debe al azar que Enio Isla empezara a suspirar por aquella belleza de mujer. Aquel 12 de febrero, al revolver el basural de los Viteri (cosa que hacía con alguna frecuencia y ante el primer despiste de su padre, quien moriría atrapado por una prensa de laminar aluminio en otra de las fértiles empresas Viteri, y que fue la verdadera razón por la cual se lo contrató luego en la hilandería), dio con una fotografía partida en dos en la que se podía ver una media sonrisa de dientes desgranados, perteneciente a Renata. Esa mirada que sintió dirigida y clavada en su pupila, esa mejilla abochornada por el hervor del día, pues evidentemente la fotografía había sido tomada en una especie de picnic familiar, sus cabellos rizados y amarillentos, como otras fotografías viejas, la manera de dejarse poner la mano en el hombro que podía verse, lo conmovieron. Como si se tratara de un secreto, lo escondió en un cajón de zapatos –que había adquirido de entre esos mismos desechos– debajo de su cama. Sin pretenderlo, a partir de ese día hurgaría con mayor frecuencia la pila de basura que los empleados de la casa Viteri dejaba en una esquina en espera de su olvido, para conocer y cuidar lo que, según pensaba, botaban como si no importara y que Renata de seguro desconocía que hacían. “Algún día le devolveré todo lo que ellos desprecian. ¡Cómo buscará cada cosa, con cuánta impaciencia! ¡Pobrecita! ¿Cómo me lo agradecerá?”, pensaba cada vez que descubría algo novedoso, como una pierna de muñeca o un lazo que para él era nuevo, o acaso cuando daba con un calcetín y pensaba cuánta falta le hará para calzar el par, o cuando, años después, rescataba de entre esos escombros un casete de música, que denotaba el inmejorable mal gusto musical que caracteriza a las adolescentes de hoy y siempre y que escuchaba incansable, no hasta memorizarlo, lo cual era sencillo, sino hasta replicarlo. Ya a los trece años, les rogó a su madre y al Hacedor que le regalaran una guitarra y un profesor de música. Cuando le llegó por fin la guitarra –conseguida de otro basurero, el del Ayuntamiento–, trabajó hasta el cansancio con la perspectiva de un buen día ofrecerle un sereno como se lo merece.
No lo sabía, pero su buen gusto iba en aumento. Ya lo tenía desde siempre. Renata era un ejemplo de aquello. Mientras más crecía ella, más se parecía a alguna estrella de cine, con sus pies que andaban de puntillas y que torneaban así a sus piernas de una manera delicada y apetecible, creciendo en ella a la bestia para cazar que despierta luego en los machos a la bestia de caza. “Se parece a una de esas actrices que todos quieren besar”, reconocía Enio. “Una mujer irrepetible y que cuando alguien la conquista besa sin parar, hasta en los hombros”. Había que verlo a Enio Isla preparando los besos, babeando la almohada e imaginando las aberturas en el cuerpo de ese primor por las que quería filtrarse y empoderarse, como de un territorio codiciado, a quien besaría un día venidero, se lo juraba a sí mismo. Porque eso sí, lo que le sobraba a él, como le sobra al pueblo, era la esperanza de un día conseguir su objetivo primario, que es el final.
Como de costumbre, cuando cumplió doce años, Enio fue al basurero de los vecinos y escarbó en busca de alguna sorpresa. Quería darse un regalo. No tenía el menor remilgo en meter las narices entre pieles de plátanos o restos higiénicos. Sin tener plena conciencia de ello, le agradaba la idea de aspirar algo que provenía del cuerpo de Renata o que tenía el destino de ingresar en él. Así dio con un chicle, poco consumido, devuelto a su envoltura. Primero lo recapacitó bien: ¿sería de ella?, ¿quién más si no?, en esa casa no todos parecían seres propensos a darse un gusto tan empalagoso como el de esa clase de goma de mascar. Decidió que no podía haber pertenecido a nadie más e imaginó a Renata guardando a toda prisa el chicle, para evitar la reprimenda de su madre, quien muy probablemente no le permitía darse esos placeres. Lo reabrió, se lo metió en la boca, lo masticó con cuidado, sintiendo el posible sabor tanto del chicle cuanto del interior de la boca de la mujer de sus sueños. Se estremeció. Cuando sintió que el sabor desaparecía, se lo sacó de la boca y lo devolvió a su envoltura. Lo dejó a un costado suyo, sano y salvo para no estropearlo más, y continuó con su escudriñamiento. Un rato después halló un calcetín agujereado. Supo que era de ella porque un calcetín así, con un bordado de gatita, no podía pertenecer a un chico. Lo que más le llamó la atención fue percatarse del destrozo del calcetín, a pesar de evidentemente no tener mucho tiempo de haber sido comprado. Se dio cuenta que existen diferencias notorias entre la gente rica y los pobres. Un pobre propende más al cuidado personal. Aquella media había sido roída hasta descocerla por un juego de uñas sin cortar. Esas garritas bellas se habían abierto camino hacia su libertad. En cambio él, su madre, los vecinos de su propia acera, no podían darse el lujo de dañar unos calcetines (ni qué hablar si eran de esa calidad y costosos), y por lo tanto tenían la obligación de cuidarse las uñas de los pies con minuciosidad. Recogió el calcetín –no era el primero y no sería el último–, guardó en él la goma de mascar y fue a casa muy contento por descubrir que si en algo la superaba era en su aseo personal, y que eso a ella podía llegarle a agradar.
Quería devolvérselo todo. Quizá un día asaltarla de pronto por las calles, luego de haberla perseguido, como en otras ocasiones, sin que ella notara la persecución, golpearle con su dedo índice un antebrazo y esperar a que se revire sorprendida y pedirle que no se asuste porque lo único que quería era darle eso que por casualidad se lo había encontrado en otro lugar, como si recién se le hubiera caído, a lo que Renata, en su ensoñación, agradecía con un beso interminable que de pronto se trasladaba a su lecho (porque tenía que ser en la comodidad de la casa Viteri, y no en su maltrecho colchón) y que devenía un oleaje de pasión que no concluiría sino con él, en esa misma cama, muchos años después, desfalleciente por viejo, recibiendo los santos óleos, y apurando al sacerdote para que le deje despedirse de Renata, una bella anciana rejuvenecida por la inminente partida de su cónyuge y sus cinco hermosos hijos que no se cansarían de repetir que él era el mejor padre del mundo. Cuando lo pensaba a cabalidad, caía en cuenta de que ya era tarde, de que no sabía la forma de acercarse y disimular que no había sido él quien coleccionó todas esas maravillas según su opinión y nimiedades, seguramente para ella. Y lo peor, pensaba que más probable era una respuesta negativa por parte de Renata, tal vez una bofetada o incluso, mucho peor, su risa sarcástica al notar el patetismo de aquel hombre, ese hombre que aunque se sintiera desolado por sus propias imaginerías, seguiría sin tregua acumulando la vida de su vecina.
Desde ese 12 de febrero se había convertido, sin querer serlo y sin saber que alguien podía serlo, en un coleccionista de verdad, natural, obseso pero total y abrumadoramente inocente. Estaba reconstruyendo una vida que para él era un sueño.
Enio tenía casi un año más que Renata. Por entonces ella no sabía que él existía. Lo supo cuando falleció el padre de Enio Isla, cuando no lo vio llorar y quedó impactada por aquella inesperada falta de reacción. Reacción que se dio porque ella fue a visitarlo bajo pedido expreso de su madre y tuvo que, hermoseada y con la cabeza ladeada, darle un pésame insonoro que fue lo único que le masculló en vida, y por lo que la empezó a odiar porque amortiguó cualquier otra emoción natural de su parte y que convirtió al día del fallecimiento trágico de su progenitor en el día más feliz de su vida.
3
Lo que más atesoraba era una entrada al cine. Le gustaba invertir lo poco que percibía como mesada en entradas al cine, adonde iba estrictamente solo. Cuando sabía de un estreno, asistía a la premier y adquiría una entrada con un ritual del todo particular y del cual se enorgullecía, a sabiendas de antemano que ingresaba a un mundo de irrealidad que otro hombre, en otra latitud, imaginaba y quería transmitir y legar a las generaciones futuras. Con pose de crítico fílmico, le alcanzaba un billete redondo a la dependienta y rasgando las palabras le indicaba con refinada escrupulosidad lo que quería. Esa pantomima que representaba antes de mirar la película lo identificaba, de una forma soterrada pero histriónica y por ello grata consigo mismo, con los actores a los que estaba a punto de observar.
Su relación con el cine cambió de forma radical el día en que, por pura coincidencia, se sentó en el asiento de atrás de Renata. Esa era su butaca habitual, pero el ámbito de la sala oscura era otro. Lo supo misteriosamente desde que franqueó el umbral del cinematógrafo, corriendo las cortinas bermejas que hacían las veces de puerta. Lo supo misteriosamente cuando percibió un olor que lo remontó a aquella blusa de encaje que Renata usaría una sola vez en un acto de su escuela en el que debía representar a una aldeana en un baile tradicional. Cuando supo que era ella, sentada junto a su nana de siempre, enmudeció, lo atacó por segunda vez una taquicardia imparable y le causó una sensación de levitación o abismal que no sabía si lo elevaba al cielo o lo tragaba hacia los accesos infernales. Lo que es cierto es que no pudo ver la película, ni le importó de qué trataba, lo que le quedaría por siempre, puesto que jamás sabría qué filme se había perdido, aunque atesorara ambos billetes, el suyo y el de ella. El cine para él había sido siempre otra forma de ingresar a la vida de los demás, vidas peores y mejores, pero vidas a final de cuentas, y de ellas extraer lo que pudiera rellenar la suya. Algún día lo recapacitó, suponiendo, lo cual lo descartó casi de inmediato, que su manera de acumular las cosas despreciadas por la familia de Renata –que sabría mejor que él lo que a ella le convenía– era lo que necesitaba para ser un hombre íntegro. Esa retahíla de objetos femeninos le daba otra perspectiva de un mundo ajeno para él y las personas de las que se rodeaba, con las que compartía la mesa o las aulas colegiales. “No. No son sus pertenencias”, dictaminó. “Es ella. Todo lo que la rodea y la convierte en esa mujer espléndida. Brilla por las prendas que usa, por lo que la alegra o la entristece a diario. Ella me complementa”.
Cada noche se despedía del día en general besando con ternura la fotografía partida por la mitad, pero no sin antes echarle una ojeada a aquella entrada de cine que Renata olvidó, sin el menor cuidado, al pie de su asiento, junto a un reguero de Coca Cola y algunas rosetas de maíz esparcidas sin el menor orden. Años después iría al mismo lugar, antes de que demuelan el viejo Cine Cuenca y colocaría en el desorden que halló cada canguil y gota de gaseosa, y fotografiaría el lugar para exponerlo para dárselo, como ella se lo dio a él, ese pequeño y a la vez inmenso placer, a un público que merece saber de ella, que debe aprender que la atención y el cariño son fundamentales para que exista el amor, que debe conocer que existió una mujer semejante.
Cuando se esforzaba en recordarla todo se le intranquilizaba, lo botones de la camisa, las desabridas calzas dentales, las agujetas de sus zapatos, las olvidadas cicatrices que no le habrían vuelto a doler de no ser por la conmoción invertebrada que le recorría el espinazo. Enio estaba irremediablemente convencido de que las aldabas de las puertas y las bisagras de las ventanas se desquiciaban ante el tremendismo del caminar de Renata Viteri; le era inconcebible que solo su corazón padeciera esa avalancha. Presentía su presencia: muchas veces, al correr la cortina, la pillaba hurgándose las narices o ajustándose el sujetador. La belleza no tenía ningún derecho de únicamente atormentar y poner en preaviso a su corazón. La belleza –lo tenía esclarecido– no puede ser de exclusividad de nadie. Y las cosas que adosan la belleza, ¿acaso no tienen derecho de sentir, acaso no se quejan, acaso no reclaman y nos castigan ante nuestro olvido, o acaso cuando esa persona que las utiliza las abandona y les obliga a perder su cualidad de bello, cual viudas, no envejecen? El son y el contoneo de unos pasos de una esplendidez de espécimen mujeril pueden ser una manera de hipnosis que o provoca somnolencia o impulsa al varón a, sumiso, hacer lo que ella y su andar claman, lo que generalmente se traduce en “perder la cabeza”.
Nunca habría revelado a nadie tal obsesión de no ser por su lamentable deceso, porque fue ese hecho infausto el que motivaría un sinfín de conclusiones en su mente y una montonera de actos que se avinieron a él como el polvo a los libros.
4
Transcurrieron veintiún días hasta que Enio Isla Sarmiento recobró alguna calma, y no habría podido obtenerla de no ser porque María Azucena, la sufriente madre de Renata, atendiendo por fin a múltiples recomendaciones de familiares y amistades, empezó a desprenderse de los recuerdos de su hija. Enio necesitó armarse de valor para presionar el timbre de la vivienda de los Viteri y suplicarle que le obsequie todas esas cosas.
–La loca de la vecina está dando la ropa de su hija a los ropavejeros –lo despertó su madre intempestivamente esa mañana.
Nunca lo habría planeado así, pero todavía medio dormido y desgreñado le rogaba que le obsequiase todos esos objetos, ante el estupor y el desentendimiento de la señora de Viteri.
–Nosotros somos gente que puede sacarle provecho a todas esas cosas, señora. Las necesitamos, si es que usted ya no –trató de argumentar.
Ella se negó radicalmente. Que ya no las quería cerca de ella, ni en su casa ni al cruzar la calle ni en el mundo. Que las cosas deben irse, tal como se lo había sugerido su hermana mayor, con la persona difunta. Que no quería ni olerlas, porque ese olor tan suyo, tan de su “angelita”, no se desprende así porque sí. Que ni lo piense.
Entonces y por primera vez en mucho tiempo, Enio enfureció.
–Esas cosas me pertenecen más a mí que a usted, y ni qué hablar de otros desconocidos –aseguró sin darse cuenta de lo que decía. Todo ello podía acarrear un montón de dudas y un rencor que podía ocasionar no solo reprimendas de parte de a quien alguna vez soñó como su suegra, sino que podía expandirse por toda la calle, afectar su trabajo y a su madre, ocasionando, quizás, su emigración inminente de la Calle del Rollo. Al ver la cara de espanto de doña Viteri, al prever los castigos que sobrevendrían de aquellas palabras y al no encontrar otra salida inmediata, a su pesar y vergüenza inmensa no tuvo otra opción que la de confesarse.
Agachó la cabeza y sin poder evitar que una lágrima surcara su mejilla, le contó toda la verdad, desde aquella fotografía, o cuando ella le robó la intranquilidad poniendo en su lugar alegría en un momento de tragedia como era el de la muerte de su padre, hasta cuando le llevaba algún presente maltrecho y lo abandonaba donde ella pudiera verlo y recogerlo, indicándole que gracias a ella se había convertido de un niño tímido y semianalfabeto en un joven con una meta vital que aprendió por su propia cuenta a tocar la guitarra para complacerla, o que adquirió una serie de libros de poesía para llenarla de versos ajenos o que al cavilar se dispuso a estudiar los fines de semana para obtener un título universitario para poder llenar las manifiestas y vastas expectativas de un posible consorte –y empleó esa misma palabra– que tuviera ella y toda su dignísima –igualmente– familia. De poco en poco, se fueron sentando y acomodando en lo primero que encontraban a mano, y él se iba sintiendo exorcizado por tener por fin a quien revelar su gran secreto y ella, estupefacta, se iba enterneciendo con la historia de vida de un hombre que había empeñado la suya para precautelar por la memoria de su caprichosa, bella y risueña hija.
María Azucena volvió a ver a Renata Carolina de tantas y gratas maneras y en tantos y gratos momentos y lugares, que no aguantó el llanto, de lo que Enio se aprovechó para continuar su narración y ofrecerle un pañuelo de seda que siempre llevaba en el bolsillo trasero del pantalón y que alguna vez también le perteneció a Renata, lo que incrementó el sollozo de la madre, y que ocasionó que luego, sin pensarlo, lo abrazara con una energía que podía haberles causado dolor, pero que lo necesitaban mutuamente.
Tranquilos ya, la madre de Renata terminó por suplicarle a él que se llevara todo para el fin que quisiera. Luego de un rato de decírselo, lo condicionó.
–Solo te autorizo a hacerlo si lo transmites a todo el mundo. Cuenta conmigo para lo que necesites.
Volvió a casa con un nudo en la garganta, contento pero infeliz a la vez. Nunca había supuesto que tendría aquella recepción por parte de la bruja del frente –según términos de su madre–, aquella que empujaba a su marido a explotar a sus trabajadores hasta el desmayo. De haberlo simplemente supuesto habría obrado antes de otro modo. Cuando lo meditó mejor, entendió que esa reacción se daba ahora porque Renata ya no estaba entre ellos. Vio a su madre de pie, quien los había espiado durante esos treinta minutos aproximadamente, porque ellos nunca habían ingresado a la casa mientras él le narraba su historia de amor enfermo. La vio espléndida, sonriente, sabiendo ella que por fin había llegado la catarsis de su hijo por la que tanto rezó.
–¿Estás más tranquilo? –preguntó.
La vio, anonadado.
–Lo sé todo, hijo mío. Siempre lo supe. Una madre siempre sabe.
5
La vida de una persona ya es una colección de cosas. Generalmente se trata de cosas vacías que pasan desapercibidas para el prójimo. Se coleccionan cosas que el destino pone en cada camino, apostado en los sitios menos esperados y específicos: en una vitrina, en el asiento contiguo del autobús o en el trasero de un taxi adonde uno se sube y descubre que el pasajero anterior olvidó alguna pertenencia que podría resultarle invaluable aunque a nosotros no nos diga nada. Así se forman también las grandes colecciones, los museos, las bibliotecas, las vidas, como el mundo mismo. Basta mirarlo con alguna atención y están tirados por doquier recuerdos de cada hombre. Eso lo comprendió paso a paso Enio, mientras ordenaba el desorden de la existencia de Renata, con la misma calma con la que durante años recolectaba restos de la familia a la cual quiso pertenecer y de la que ahora, sin saber cómo sucedió de verdad, formaba parte, y además con la anuencia de su propia madre.
Desde temprana edad se había impuesto a sí mismo regímenes muy rigurosos, una tarea de esta envergadura no le resultaba en nada ajena.
Abandonó la hilandería. Pergeñó una suerte de catálogo imaginario al cual lo iba a ir llenando paulatina pero rigurosamente, como un álbum de fotos o de estampillas remotas y desconocidas. Mapeó la vida de Renata a partir del momento en que supo de ella, porque su proyecto debía ser del todo particular y subjetivo y para nada debía estar comprendido por historias ajenas, pues perdería –lo sabía– todo indicio de amor, del amor que él profesó por ella y por el cual levantaba esa especie de altar.
Con ese apoyo, reconstruyó escenas de Renata, en la medida de lo posible sin faltar a la realidad. Siguió sus pasos, cual detective de crimen y se fue enterando de ciertos detalles nada satisfactorios y otros que lo complacían sobremanera, como por ejemplo el primer beso que ella cedió a un mozalbete mal encarado que la persiguió de manera reiterada y tan obsesiva como la suya, o como cuando perdió su virginidad, en un descampado no muy lejano, con su primo mayor, a quien siempre lo tuvo entre ceja y ceja y con quien incluso hubiera huido si él solamente se lo hubiera insinuado. Tuvo mucha incomodidad de hacerlo público, por pensar que aquello era un tema íntimo y que él no tenía una razón suficientemente válida para exponerlo, pero recapacitándolo al comprender que sin esos detalles cualquier acercamiento a la vida de su amada resultaría incompleto. “Un novelista, para darnos a entender a su personaje principal, se sumerge justamente en los detalles como éstos, que son los que importan. Imagino el rostro de dolor cuando su primo entró en ella por vez primera. Un dolor que la vida le compensaría, que las subsiguientes experiencias convertirían en satisfacción, cuando, digamos, ella aprendería a buscar su propio placer en los ojos del otro, pidiéndole o exigiéndole que lo haga otra vez, que repita ese leve contoneo: Hazlo de nuevo, le diría, por favor, hazlo otra vez, o, No pares, cuando estaría por fin cerca del fin, sintiendo las manos de su amante tocarla donde ella urgía en ese momento ser tocada, con la presión exacta aquí y allá, siendo mordida con tiento y luego de manera más fuerte en su pezón, en su oreja o en su labio inferior, convirtiéndose en definitiva en una mujer.”
Le pidió permiso a su madre para remodelar el primer piso de su casa y transformarlo en un museo a la memoria de Renata. “Cuándo mejor dicho museo que cuando tiene que ver totalmente con la musa de su museógrafo”, usó para convencerla. En un principio, su plan fue tomado muy mal porque su santa y semimuda madre suponía –y no suponía mal– que aquello impediría ver a su hijo con hijos, desposado y trabajando por el bienestar y porvenir de aquellos nietos que nunca tendría; pero al final ella, consciente de lo que Renata significaba para él, también de que de poco en poco su espacio se iría reduciendo a quizá una alcoba, aceptó resignada y a regañadientes, pero, como siempre, guardando silencio, porque sabía del poder de las palabras, lo que es lo mismo que respeto, por la resolución de Enio.
6
Fue el peor día de su vida el que parió a los mejores. Fue ese día el que lo impulsó a indagar por las esquinas y la periferia de la existencia de una mujer que cada día lo complacía más. Ella había sido rebelde, había sido aplicada; en ambos casos había sido satisfecha. Había sido todo lo que un hombre probo anhelaría.
Y el mejor de todos fue el día que pudo entrar, con el permiso previo y respectivo de la señora de Viteri, a las alcobas de su amada. Lo recibió con galletas y té. Como todos los días que nos significan algo, hubo un momento exacto que le develó la magnitud de esa fecha. Mejor cabría decir que fue una cosa la que lo alegró: un diario escondido en una caja de zapatos –idéntica a la que usó para ocultar, hasta cuando pudo, los recuerdos impropios de su propia vida–, debajo de algunos papeles insustanciales para cualquiera pero no para él, el investigador de las manías y los caprichos de una muerta. Lo leyó a cabalidad. Había sido escrito entre sus quince y dieciocho años. No halló mayor vestigio ni ningún pormenor epifánico que revelara nada en lo absoluto, pero el simple hecho de leer su letra, de saber que había sido su muñeca la que redactó cada una de sus palabras y dibujó cada vocal o consonante, llegó a estremecerlo. Y ni qué hablar de la sensación que tuvo de tocar donde ella había tocado. Se sentía un paleógrafo o traficante de libros únicos o de arte perdido que debía tratar cualquier pieza que pareciera entrañar un enigma o una sorpresa con la delicadeza que el descubrimiento demanda. Imprimió esa delicadeza en cada acto. Para él cada letra que componía una palabra, fuera o no mal escrita caligráfica u ortográficamente, era hija del silencio. Las grandes obras de arte son hijas de la soledad y el silencio, nunca del deseo de decir algo. Se dedicó tan profesionalmente a recorrer con su mirada cautelosa los rasgos de cada garabato que sin percatarse de ello ya había anochecido. Fue María Azucena quien lo devolvió a la realidad al preguntarle si todo estaba en orden. Él asintió, incómodo por verse interrumpido, pero satisfecho por la tarea cumplida.
–Vamos –le dijo–, te invitamos una copa.
Nunca habría sospechado semejante recepción. En la sala, que olía a perfume, colonia y alfombras, un lugar en el que siempre quiso estar y cuya comodidad era más que evidente, era contagiosa, con una musiquilla torpe que emanaba del tocadiscos, lo aguardaba una cuadrilla de familiares y amigos de los Viteri que en muchas otras y previas ocasiones había visto desfilar en la entrada de la casa y que querían agradecerle por invertir su tiempo en alguien que según opinión general no tenía por qué hacerlo.
Se sintió un artista. Le preguntaron cómo iba su obra, cómo pensaba reconstruir a Renata, si desde su infancia más tierna o desde que la conoció –daban por sentado que él y ella por lo menos habían sido amigos–, y le ofrecían cualquier tipo de ayuda, sea la que fuere. Enio Isla se los agradeció una y otra vez y fue describiendo su proyecto con minuciosidad y algún descaro, lo cual satisfacía aún más a la audiencia, que de vez en cuando elogiaba tal o cual idea. En resumen, se sintió en casa.
Esa noche, medio borracho por la falta de práctica y los varios whiskies ingeridos, le contó todo a su madre, detalle tras detalle. Como siempre ella escuchó con sumisión y esa eterna sonrisa dibujada en sus labios, y, como nunca, cuando Enio se prestaba a despedirse y retirarse a descansar, lo inquirió preguntándole si sabía cómo había muerto, de qué trataba el accidente que Renata había sufrido. Era la primera vez que escuchaba de labios de su madre el nombre Renata –lo pronunciaba con cuidado, valorando cada letra, como sin querer romperla por alguna brusquedad inintencionada–, y era la primera vez que se inquietaba por ello. Sería su subconsciente, pero él había obstruido ese momento. Tal vez simplemente no quería saberlo, pero no saberlo era un atentado a todo su proyecto.
A la mañana siguiente, casi al año del siniestro, resolvió seguir los pasos dados por su amada aquel fatídico día. A eso de las tres de la tarde, lo asaltó la conmoción cuando encontró a Sergio, el joven que había sobrevivido al accidente de tránsito que destrozó el hermoso cráneo de Renata, y de ninguna manera lo quiso atender. Lo empujó ni bien verlo, con iras que para Enio estaban infundadas. Se lo reclamó y éste, con el alma feral que lo caracterizaba siempre, le increpó y amenazó una y otra vez. Enio no alcanzaba a comprenderlo. “Tal vez”, especuló, “no quiere que se sepa que se trataba de un amorío oculto y prohibido, tipo Romeo y Julieta. Tal vez en ese momento estaba traicionando a alguien y logró ocultarlo hasta la fecha. Tal vez es solamente un imbécil, como los tipejos con los que solía andar Renata.” Pero Enio no era presa fácil de desesperanzar, y arremetió con la misma violencia contra Sergio, quien tampoco es que lo superaba en fortaleza física, aunque en una pelea quién sabe… “Si quieres golpearme, hazlo, pero me vas a tener que enviar a un hospital, pues voy a insistir hasta las últimas consecuencias”.
–Mira mamarracho, tú sabes bien que la estúpida ésa hacía todo para darte coraje y celos…
No terminó de hablar porque se encontró con un corajudo y bien encajado jab de derecha de Isla Sarmiento que lo tumbó al cemento. Solo después de trisarle dos dientes y sobarse el revés de la mano, Enio volvió al presente y finalizó la frase que para él se había acabado en “la estúpida ésa”. “¿A mí?”, preguntó Enio, enrabiado y amenazándolo con el puño. Sergio escupía sangre y entre los coágulos y con la sonrisa estridente, rió con sorna.
–O sea que no lo sabías –balbuceaba–. Pero si la perra estaba loca por ti.
Ahora le metió una patada entre costilla y costilla y cayó cuando Sergio, con los pocos arrestos propios de la reacción del herido, tomó ese pie y lo desestabilizó.
Enio lo miraba absorto e ingenuo. Rodó un metro y medio y se incorporó. Más calmado y con auténtica humildad le preguntó que de dónde sacaba semejante conclusión, que él no estaba a la altura de Renata.
–A ella no le importaba nada que fueras un pobretón o tan feo como eres. Le encantaba que la siguieras y hacía lo posible por dejar indicios por cualquier parte, porque sabía que los recogerías. Creo que hasta te dejaba algunas cosas que de verdad le importaban con tal de que algún día te animaras a devolvérselo. Ella te dejaba miguitas, la muy dramática. Eso me dijo esa tarde, cuando traté de besarla, y, no te voy a mentir, eso me sacó de mis casillas. A mí me sobran las hembras, las vuelvo locas, y con ella estaba perdiendo el tiempo. Así que le dije que si no quería la devolvería a su casa sin chistar, pero que luego no se arrepintiera y menos me buscara.
Enio notó que Sergio Tapia hipaba del llanto y que de sus palabras, casi palabrotas, emergía una nostalgia inmensa junto a una paz que no sentía en mucho tiempo. Por supuesto, se diría después Enio, si a él lo incriminaron por la muerte de Renata, y lo que había pasado es que ella, cuando Sergio cambió de opinión y tentó en llevarla a otro sitio que no fuera su casa, sujetó con toda su fuerza el volante mientras él presionaba el acelerador con la misma fuerza con la que se oponía a ser conducido por esa mujer, lo que derrapó al coche hasta fatídica e inevitablemente hacerlo estrellar contra un ciprés.
Las pesquisas policiales le daban la razón a Sergio Tapia. Enio reunió los recortes de los diarios que cubrieron la noticia, que fueron tantos por la trascendencia de la familia y por la legendaria belleza de la víctima. Sin dudarlo, se desveló toda la noche mirando aquellos objetos que ya tenían su orden y comprendiéndolos uno a uno, comprendiendo que muchos debieron en su tiempo decirle algo, pero que las distancias sociales se imponían entre ellos y su entendimiento.
Esa noche lloraron los dos. Enio de ternura y por su ceguera y Sergio Tapia como de costumbre después del siniestro, pero con el espíritu más sosegado.
7
El Museo Renata Carolina Viteri abrió sus puertas el mes de abril de 2012. La familia de la homenajeada organizó una inauguración fastuosa donde nunca pensaron hacerlo, en la acera de enfrente, la de los números pares –el número dieciséis original ha sido removido; Enio viró al seis para que se pueda leer diecinueve. Se advierte que al visitante que trata de saber de la vida y muerte de esta mujer, se le ofrece una única entrada y se anotan sus datos para que no intente ni piense volver, porque esa vida única e irrepetible no puede precisamente copiarse o repetirse. Luego, tras aceptar las cláusulas, un hombre guía a los convidados por cada espacio, sin permitirse el ingreso más que a dos personas a la vez, y sin aspirar a que florezca en su cabeza laurel alguno les narra con una pasión y orgullo inauditos lo que fue Renata. “Aquí palpita una vida”, empieza ese indiviso virgilio, “y podrán constatar que las cosas son a veces las personas, son los sueños de alguien y son lo que quisieron y no tener, lo que los hizo actuar de una u otra forma. Coleccionar cosas es lo que hacemos los seres humanos, incluidos amores y desamores, historias verídicas y chismes vulgares, muertes y nacimientos, amistades, hijos, fantasmas. Estos son los objetos que completaron a una mujer y que han provocado mi deseo de ser suyo. Esta casa de alguna manera, y no me importa que piensen que se trata de una manera espeluznante, es ella, y yo la recorro a diario, con enorme satisfacción.” Por un módico precio también se puede adquirir un pequeño catálogo, eso sí, muy cuidado tanto en su edición cuanto en prensa, en el que se narran varias anécdotas sobre la existencia de esta mujer que es más diva y quimera. En la esquina inferior derecha de la tapa del catálogo, se señala que todo lo que aprecien o lean no está simplemente basado en la realidad sino que es en sí un hecho real.
El Museo es una forma de la ternura. Pero también es la demostración fehaciente de que todo hombre puede tropezar de pronto con un espacio de lucidez dentro de la locura. Es improbable que quien lo recorre no se sienta extenuado, como si chapoteara en un tremedal de zozobra.
En el cuarto de la Renata niña hay un ropero con algunas prendas; detrás de la puerta, una araña disecada, idéntica, según versión de Anita, la nana, a aquella que no la dejó dormir con la luz apagada durante casi un mes, y que Enio cazó en su patio trasero (para otorgarle autenticidad regional al paisaje) cuidando no dañar su escalofriante aspecto. El dormitorio, reproducido pero evolucionado habitación tras habitación, es un ser mutable, hasta la fecha en la que ella alcanzó los veinticuatro años, que es cuando falleció. En su habitación de quince años, en una cajita de chocolates que descansa en su velador, hay algunas alhajas y baratijas, entre ellas un escapulario y una diminuta Biblia resumidísima que portó el día de su Primera Comunión, una foto de carné en blanco y negro, una reproducción exacta de los pendientes que Renata adoraba y que mandó a grabar con sus siglas; Enio tenía uno de esos pendientes, fue un joyero el encomendado en terminar el par. Fue ahí donde se le ocurrió pintar en la ventana que da directo a la casa del frente y que es la que usaba para espiar a su vecina sus idas y venidas, una sombra de una chicuela encuclillada, que es la de Renata que lo espía mientras él la espía. Nadie sabe qué es eso, pero lo sospechan, aunque todos guardan un silencio reverencial, compartiendo el misterio como se lo debe compartir: misteriosamente. En el tocador hay todo tipo de frascos y cremas, hay prendedores de pelo y cepillos. En el armario cuelga de un perchero una minifalda que le sirve para puntualizar lo extraordinariamente bien torneadas que tenía las piernas, y para añadir, siempre luego de tragar saliva y aclarar la garganta, que habría que prohibirle la minifalda a quien no tiene piernas para llevarla. La sala es ahora una réplica modesta –por supuesto, las dimensiones de la casa del frente distan de las del museo– de la sala de los Viteri. También lo es el patio trasero. La indignación de quien copia una vida es no poder vivirla a satisfacción, sentir su alegría y su dolor; eso no pasa en este caso. Retrató sus aulas escolares y las adhirió a unos bastidores en el segundo piso, donde está la juguetería personal de Renata, su triciclo roto, sus muñecas barbie, los bordados de unicornios que tanto le gustaban hacer cuando niña, con sus dedales, agujas e hilos. Sabía que ella fumaba a escondidas, y por eso en el alféizar de la ventana de su dormitorio de diecinueve años, detrás de la maceta de su bonsái, escondió un cenicero que solo los más atentos descubren. En el corredor del segundo piso están sus revistas de farándula, sus escasos libros (algunos que contienen flores secas haciendo las veces de separador de páginas) y los deshojados cuadernos de materia con sus paupérrimas calificaciones y los tachones de sus profesores. Siguiendo las indicaciones del diario, ha documentado en vídeo, contratando actores para hacerlo –lo curioso es que en esos guiones nunca aparece Renata o alguien que actúe representándola–, adecuando locaciones, lo que garrapateo su amor en aquel inventario de emociones y situaciones juveniles y que es uno de los mayores tesoros del museo, tratando de poner de manifiesto cada sentimiento de turbación o gozo que formaron a aquella mujer, y ha añadido como banda sonora una serie de melodías que él mismo ha creado para cada ocasión. “Tenía un cuello de terciopelo”, lo afirma con total convicción de que así era. “Sus hombros de aroma a almendras y su saludable piel mediterránea reclamaban veranos interminables. Tenía una muy suya manera de poner entre sus labios rosados, como si se tratara de un pezón, la goma de borrar al extremo del lápiz tan largamente mordido. Cuando tenía un presentimiento todo su cuerpo temblaba delicada y frágilmente, como tiemblan suavemente los girasoles ante una brisa apenas perceptible”. El público lo escucha exultante, con las pupilas dilatadas, ideándola con él. Enio soñó en construirle un mausoleo, pero es lo único que no consiguió. Sin embargo erigió en ese mismo patio una copia de la tumba donde descansa su amada. El epitafio reza: “Aquí descansa un sueño. Aquí reposa la mujer que todos veremos de ahora en más”. De alguna enigmática y eso sí, bella manera, hay dos casas que son la misma, una frente a la otra.
La madre de Renata Carolina no podría estar más agradecida, olvida que aquello fue una obsesión o la califica como “una obsesión del todo sana”, aunque no ha regresado al museo desde su inauguración y posiblemente no lo haga jamás.
Enio no nota en absoluto el paso de los meses y los años. No le importa. Cada noche mira las entradas al cine, a las que ha colgado juntas en una pared y acompañan a los anuncios de las películas que sabe que son en las que coincidieron en los mismos lugar, fecha y hora, en un cine que de diferente manera los apasionó, y con desinterés, como si besara a la mujer con la que comparte la cama todas las noches igual a como besan en las películas por él preferidas, besa la comisura de la boca de la primera fotografía que tuvo de Renata. Apaga la luz y procura dormir. Luego acude al sueño, donde hacen el amor y tienen todos los hijos que la dicha no les prestó.