

EN EL FANGO / Sofía Milmales
Por: Sofía Milmales
A su funeral no llegó casi nadie. La gente más cercana, esos mismos que vivían más lejos.
No fue algo grande, más bien, le organicé una pequeña capilla en la parte trasera de la casa –cosa que molestó muchísimo a sus allegados, pero esos fueron sus deseos antes de partir–. Esa tarde calurosa de mayo, sus restos yacían en un féretro café caoba: su cuerpo, quieto, lucía un vestido blanco de novia, traía las manos cruzadas cerca del pecho, con cinco margaritas presionadas sin fuerza; se bien que ella hubiese preferido llevar rosas, algo más cursi, pero no puedo permitirle que parta así.
Su rostro transmitía calma y miedo, me pidió que no la maquillara, ella deseaba que, al morir, todos mirasen su rostro pálido. Allí ella yacía en paz, o eso esperábamos todos, que su muerte no sea en vano, y, más bien, sea un sueño profundo de tranquilidad para que su alma trascienda a otra vida. Ella siempre creyó en esas fantasías hippies, casi vulgares, de vidas pasadas. Decía que reencarnaría en un bicho, que llegaría como mariquita a recordarme que sigue conmigo.
Una venda blanca cubría su cabeza, para evitar el morbo de que alguien mire la frente perforada por una bala disparada entre ceja y ceja. El disparo fue con una calibre 38. Debo admitir que el estruendo de la bala me heló la piel. Ya sabía yo que tras el impacto ella caería, sin fuerza ni ánimo de despedirse, en el frío suelo, cubierto de mugre. Hubiese preferido no estar presenta, ni verla agonizar… si bien el disparo fue fulminante, minutos antes ella sostenía mi mano y repetía como un mantra “basta ya, que todo duele”. Muchas veces comparé su dolor con heridas de quemadura… ¿Cómo podríamos sentir igual, si ella siempre llevaba el cuerpo a carne viva? Al pasear, las hojas se pegaban en su pellejo magullado ¿Cómo la podía culpar de esas heridas que nadie enseña a sanar, y que ella se encargó de infectar?
Su partida me ha hecho recordar que, en vida, ella soñaba mucho. La recuerdo diciéndome que esperaba casarse joven, quizá a los veinte y dos, con un caballero alto y parecido, de ojos negros y cabello ondulado, de brazos fuertes y sonrisa maravillosa ¿Quién imaginaría que su caballero se llamaría muerte? Me contaba que deseaba dos hijos, un gato, dos perros y una casa medio alejada.
Conoció a alguien, lejos de ser su príncipe, era muy diferente al hombre con el que soñaba. Éste tenía el cabello claro, la sonrisa amplia, más bien flacuchento, alto, muy alto, desaliñado… El galante hombre del que se enamoró se convirtió en un sapo tras darle el primer beso, pero ella lo amaba –más bien, lo idolatraba, lo necesitaba para no sentirse vacía en las horas muertas–. Él decidió no acoplarse a su mundo trizado, decía que no le gustaba vivir entre sueños y quimeras, que eso era para estúpidos; así que ella, siempre tan atenta y complaciente, se mudó a la guarida del sapo.
Vivió en un pantano nauseabundo. Su precioso vestido largo se ensució con el fango, sus manos dejaron de ser suaves, sabía yo que ese lugar terminaría por secar su corazón: ella era incapaz de reconocerse, porque en su nuevo hogar no existía ni un solo espejo. No importaban sus intentos, ni sus anhelos, ella siempre terminaba llorando, incenciada entre gritos y reproches. Mi niña, pobrecilla, quería pensar que el amor era más fuerte que el miedo.
El sapo perdió el encanto, y el cuento se convirtió en un intento fallido de historia de terror: él la abandonó. El flamante caballero decidió no regresar al pantano –al parecer, ahora se convirtió en un hombre idealista y soñador, y vivir en el fango era de mediocres y acomplejados–, y nuevamente ella tuvo que empacar para rehacer su vida: sin aire, sin cielo, sin tierra, se quedó sin nada. Comenzó a preguntarse cuando realmente tuvo algo, cuándo algo fue suyo completamente… no sabía, no podía mencionar nada propio. La angustia comenzó a carcomerle la cabeza. No sabía el camino de regreso, no tenía hogar, no existía tal refugio. El cuerpo le dolía, los ojos le sangraban.
Ese funesto domingo ella no estaba en sus cabales. Recordaba vidas pasadas, sus sueños cada vez eran más indeseables: pasaba largas horas en vela, procurando no cerrar los ojos porque las pesadillas la invadían a diario. Ese domingo, ella no traía más que un pantie blanco y un suéter morado. Su mirada, desorientada, buscaba a alguien en la habitación llena de fotografías y poemas medio escritos que colgaban del techo –no recordaba dónde dejó sus recuerdos–. Un tabaco posaba en sus labios, y sus ojeras se acentuaban con cada lágrima que derramaba en medio de su desesperación: así, con el rímel corrido, con la nariz roja y los labios magullados; así, con ese miedo a existir mientras se ahogaba entre el humo y el desconcierto; así, con la vida destrozada, ella me seguía pareciendo hermosa.
No nos llevábamos tan bien como todos creían. Ella y yo éramos la representación de una dicotomía, y yo no lo podía permitir. La recuerdo demasiado idealista, demasiado torpe, demasiado fácil de convencer… nadie la tomaba en serio porque nunca podía decir que no. Era dulce, buscando entre las sobras el cariño que jamás pudo recibir; eso me hartaba ¿quién merece vivir de migajas? Inocente, creo que así la describiría; le encantaba pensar que si ella no lastimaba a nadie, nadie le arrancaría pedazos de carne. Yo, al contrario, siempre estuve más firme en mis decisiones y en mis luchas, mis proyectos personales trascendían al plano principal y el eje transversal de mi vida. A mí ningún sapo-caballero me convence, ni me hace tambalear en mis decisiones. Yo siempre fui más de armas tomar, de llevar una navaja en la cartera y no agachar la cabeza.
Teníamos diferencias irreconciliables.
A la capilla llegó el sapo-caballero, galante y con corbatín de mesero. Los zapatos negros brillaban por el lustre, al igual que su rostro brillaba por el sudor. Me miró con cierta rabia, con un enojo que, para mí, era injustificable. Caminó en dirección de la mujer muerta, depositándole un suave beso en la mejilla. Le susurró un par de palabras, quién sabe lo que le habrá dicho ¡Ni muerta la dejaba en paz! Luego, se acercó a mí:
— No debiste, si me hubieses esperado más… quizá sería diferente ¿Sabes? La mataste.
Sonreí ¿Quién era él para reclamarme a mí los destinos? En su muerte yo no tuve nada que ver, aunque fui yo quién recogió su cuerpo. La muerte, más misteriosa que la vida, había llegado para llevársela, y no podía impedírselo; sobre todo, ¿quién soy yo para negar los deseos de un ser en agonía?
— La muerte en el fango es más dolorosa que una bala en la sien— respondí con la mirada fija en él, sin sentir vergüenza por mis declaraciones.
El sapo-caballero seguía en el sepelio. Con un pañuelo blanco, secaba sus lágrimas. No le permití que de un discurso, ni que cuente cuánto la amó ¿Cómo se atrevía a, siquiera, pedirlo? Fui yo quien despidió a su cuerpo terrenal, recordándole que puede morir tranquila, que no necesitamos que regrese ni siquiera en forma de recuerdo.
Decidí cremar su cuerpo, así nadie tendría un lugar que visitar después de su partida. Nos despedimos; yo, con una sonrisa; el sapo-caballero con la vergüenza colgándole en el traje de chaqué. Sus cenizas las atesoraría yo, para siempre, en un cofre negro con filos dorados. Los gastos fúnebres también corrieron de mi parte, de alguna manera, yo era la única persona que merecía cuidar sus cenizas.
Cuando por fin nos quedamos solas, abracé el cofre con fuerza:
— Discúlpame—, susurré entre sollozos— llegaste tan herida, sé que esto es lo mejor.
Llegué a casa y el arma seguía en el mismo lugar dónde la dejé: mi escritorio. La cortina aún tenía la mancha de sangre que se pintó después de mi disparo inadvertido. Su espíritu se quedaría por siempre entre mis dedos, al igual que su sangre en mi habitación. No sentí culpa, sé que la he liberado.
Esa tarde me maté, era la única manera en la que podría seguir viviendo.
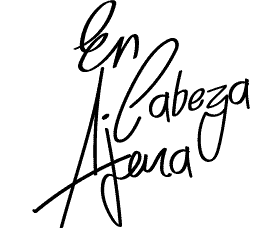

Sonia Criollo
¡Intrigante y sorprendente relato! Gracias por compartirlo
Mercedes
Sofía, gracias por compartir este relato que mueve tantas emociones, espero poder seguir leyéndote.